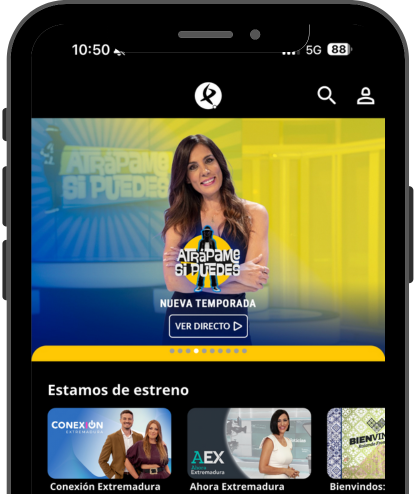Desde tiempos remotos, el llanto ha sido parte del ritual humano frente a la muerte. Ya en el Antiguo Testamento el profeta Jeremías hacía referencia a las lamentatrices, mujeres que lloraban públicamente por los difuntos. En Extremadura, esta tradición encontró un terreno fértil, dando lugar a una figura singular y profundamente arraigada en la vida rural: las plañideras.
Estas mujeres eran contratadas por familias pudientes para llorar en los entierros. Sus lágrimas no sólo acompañaban al difunto, simbolizaban respeto y estatus social. A comienzos del siglo XVIII, el pago por su labor podía ser un celemín de higos, conocido como acomulgau, origen del dicho popular: “Llórame bien llorau y te daré un acomulgau”.
El oficio, sin embargo, no estaba exento de controversia. La facilidad para exagerar llevó a la iglesia a intervenir. En Garrovillas de Alconétar, la autoridad local llegó incluso a prohibir la figura de las plañideras, bajo pena de excomunión. A pesar de ello, la costumbre persistió, y Garrovillas se ganó la fama de ser el “pueblo de los llorones”. Y no estaba sola: municipios como Guijo de Granadilla, Coria o Hervás también contaban con sus propias plañideras.
Con el tiempo, las plañideras evolucionaron. Ya no se trataba solo de llorar, sino de acompañar espiritualmente a los difuntos. Así surgieron las rezanderas, mujeres cuya labor se centraba en cantos y plegarias. Una de las más conocidas fue Facunda Santiesteban, en Campanario, que rechazaba el apelativo porque para ella, su misión no era un oficio, sino un acto de fe y devoción.
Hoy, la tradición sobrevive en contadas voces. Araceli Azabal es una de las pocas mujeres que continúan rezando por los difuntos. En una entrevista realizada el Día de los Difuntos, mientras las sombras se deslizaban sobre el valle, comenzó a cantar a las ánimas, evocando un vínculo ancestral entre vivos y muertos que parece suspendido en el tiempo...