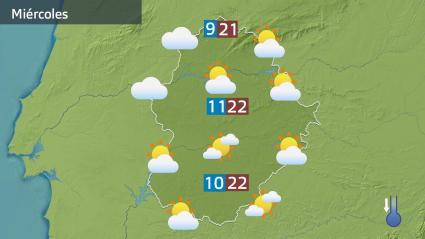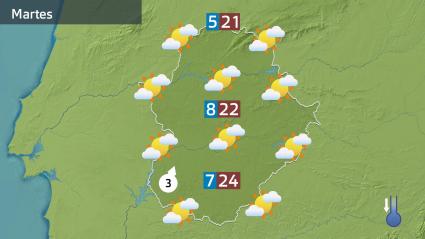Cada año, la misma historia. Y dos veces, además. Llega finales de marzo o finales de noviembre y 740 millones de personas del Viejo Continente se ven obligados a perturbar el lento y rutinario pasar de las agujas de los relojes: es el polémico cambio de hora.
La cansina coletilla de “a las dos serán las tres” (o viceversa) que nos lleva acompañando desde hace décadas, lo seguirá haciendo en los próximos años. Europa tiene ahora otros asuntos más prioritarios como la financiación de su rearme. Dar fin a esta alteración semestral de los relojes pasa a un segundo, tercer, cuarto... plano. De hacerlo, nuestro continente es tan extenso que un huso unificado sería inviable: ¿te imaginas la misma hora en Helsinki que en Badajoz? Al menos ahora los dispositivos digitales nos facilitan la vida al cambiar ellos el horario de manera automática.
Los cambios en el establecimiento de la hora han estado supeditados, principalmente, a las necesidades económicas: por un lado, se pensó que el horario de verano permitiría a la clase trabajadora disfrutar más del ocio por haber más horas de luz y por otro, se reduciría el consumo energético, lección aprendida tras la Crisis del Petróleo de 1973. Sin embargo, se ha visto que durante el horario de verano apenas se ahorra energía.
También las Guerras Mundiales condicionaron una coordinación horaria para planificar mejor los ataques. De aquí nace el mito de la coincidencia de nuestra hora con la alemana, como un signo de empatía de Franco con Hitler. Nada más lejos de la realidad: durante la contienda, nuestros relojes iban en consonancia con los aliados y, según parece, no hay evidencia documental que permita establecer tal relación.
Sobre el origen de la medida del tiempo “cronos” (que diría mi profesora de secundaria, Marina Riaño) y no del tiempo “meteo”, hablamos con Pere Planesas, astrónomo jubilado del Observatorio Astronómico Nacional.